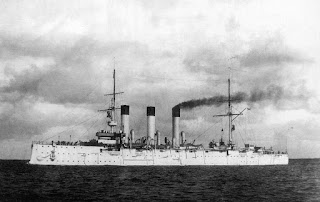Abomino de todas las guerras. Y,
sin embargo, incluso del horror se puede rescatar una sonrisa.
No hay mejor respuesta: el humor desnuda
el embozo culpable de los hombres que emponzoñan la historia con sangre,
ambición y bilis.
A principios del siglo XX el
mundo hedía a muerte. Acostumbrados a un siglo XIX bastante calmado tras las
guerras napoleónicas, las tensiones coloniales, la debilidad de vetustos
imperios y la presión de las potencias emergentes (como Alemania o Japón)
elevaron la tensión a niveles preocupantes.
Las matanzas por los recursos eran,
simplemente, cuestión de tiempo.
Japón, pocos decenios antes un
mundo feudal, llevaba 50 años modernizándose a su manera callada y eficaz.
Matriculaban a sus jóvenes en universidades europeas y norteamericanas, y
contrataban los servicios de asesores occidentales en un proceso de
industrialización sorprendente.
Japón quería expandirse a expensas
de una China debilitada, pero en este empeño surgieron fricciones con Rusia, que
exigía un mayor control sobre la península de Corea o el territorio de
Manchuria. Al fin y al cabo, Rusia precisaba de una salida al océano Pacífico
libre de hielos en invierno, su eterno problema.
Previendo el conflicto, los rusos
se prepararon. La flota del oeste, con base en el mar báltico, preparó unas
maniobras propagandísticas que pretendían demostrar el poderío de la armada
rusa.
Con gran boato y no poco
entusiasmo los buques de guerra se aprestaron a cañonear unos blancos
compuestos por barcos herrumbrosos. Un gran estruendo acompañó al martillear de
la artillería; el público, expectante, contemplaba el espectáculo desde el
puerto.
 Por desgracia, los artilleros
rusos no se distinguían en absoluto por su puntería, y ninguno de los blancos
inmóviles resulto siquiera rozado. El almirante Rozhestvensky, famoso por su
mal genio y apodado “el perro loco”, arrojó por la borda sus prismáticos.
Cuando la bruma se disipó sí se apreciaron daños en varios de los remolcadores
que mantenían a los blancos en posición. Afortunadamente, no hubo heridos.
Por desgracia, los artilleros
rusos no se distinguían en absoluto por su puntería, y ninguno de los blancos
inmóviles resulto siquiera rozado. El almirante Rozhestvensky, famoso por su
mal genio y apodado “el perro loco”, arrojó por la borda sus prismáticos.
Cuando la bruma se disipó sí se apreciaron daños en varios de los remolcadores
que mantenían a los blancos en posición. Afortunadamente, no hubo heridos.
Rozhestvensky, un tanto
desesperado, ordenó entonces disparar 7 torpedos.
El primero ni tan siquiera salió;
se atascó. Los dos siguientes giraron por sorpresa 90 grados a babor y se
dirigieron hacia tierra, lo que causó no poca inquietud entre los asistentes.
Otro par de prismáticos del
furioso almirante Rozhestvensky volaron hacia el agua.
El siguiente torpedo, con rumbo
estribor, desapareció mar adentro.
Dos torpedos, sorprendentemente,
se dirigieron rectos y formales hacia su objetivo. Pero fallaron. El último
torpedo, que tuvo un inicio prometedor, viró en redondo 180 grados y describió
una trayectoria errática entre los barcos que formaban la flota. Se desató el
pánico, porque cualquiera de los buques temía resultar dañado.
El Almirante Rozhdestvenski, ya
sin prismáticos que arrojar, cayó en un mutismo absoluto y se encerró en su
camarote. Supongo que pidió vodka.
Iniciada la guerra, con la
derrota de la flota rusa del Pacífico, el bueno de Rozhestvensky recibió la
orden del zar Nicolás II de acudir a los mares de oriente para enfrentarse a la
flota japonesa.
Total, era un viajecito de 30.000
kilómetros de nada, de Europa a Japón.
Una flota comandada por cuatro
acorazados zarpó del puerto lituano de Libau el 15 de octubre de 1904. Pueden
creerme: a bordo del buque insignia, el acorazado Suvorov, se embarcó una partida suplementaria de prismáticos para
el almirante. Hay pruebas documentales de este hecho.
Al poco de partir, Rozhestvensky
recibió un telégrafo del almirantazgo: se rumoreaba que los japoneses disponían
de cuatro torpederos, buques pequeños y veloces capaces de hundir un acorazado
con sus torpedos. La noticia corrió como la pólvora entre los integrantes de la
flota rusa, y cundió el pánico.
Los accidentes y malentendidos
comenzaron enseguida: en aguas danesas un barco que se acercó portando mensajes
diplomáticos pudo escapar sin daños tras ser confundido con un torpedero
japonés. Poco más tarde el buque taller de la flota arrojó 300 obuses a tres
embarcaciones enemigas, que en realidad resultaron ser un pesquero alemán, un
velero francés y un barco mercante sueco. Afortunadamente, los artilleros rusos
hicieron gala de su proverbial puntería. Ni uno solo de los 300 proyectiles
hizo blanco.
Ya se hablaba en Europa del
fastuoso quehacer del convoy ruso; pero, a una semana de partir, el 22 de
octubre, sucedió lo impensable.
Al caer la tarde la nave de
suministro Kamchatka, que cerraba el
convoy, confundió un barco sueco con una torpedera japonesa. Y de hecho afirmó
haber sido atacado. Toda la flota era presa de los nervios, y a las primeras
luces de la mañana, entre la niebla, los rusos creyeron distinguir a una fuerza
enemiga.
Y atacaron.
A este suceso se lo conoce como
“el incidente del banco Dogger”. Los rusos dispararon contra 48 pesqueros
ingleses que estaban faenando tranquilamente. Toda una flota de navíos de
guerra contra unos barcos desarmados.
Y lo cierto es que casi quedaron
empate.
De los 48 pesqueros sólo uno resultó
hundido, el barco de arrastre Crane.
Murieron su capitán y el primer oficial. Del resto de la flota civil inglesa
tenemos noticias de otro fallecido y tan sólo 5 heridos. Algo difícil de creer,
si no fuese porque buques como el crucero ruso Oriol reconocieron haber disparado más de 500 proyectiles sin hacer
un solo blanco.
Ajetreados y un tanto despistados
inmersos en la densa niebla, los navíos rusos se dispararon los unos a los
otros. El crucero Aurora casi resultó
hundido por fuego aliado, con un muerto y varios heridos. También hubo heridos
en el crucero Donskoi.
Por cierto, un inciso; el mismo
crucero Aurora, que sobrevivió al
desastre de 1905, inició la revolución de octubre de 1917 al amotinarse su
tripulación y negarse a levar anclas y salir a la mar. A las 21:45 un disparo
de su cañón de proa fue la señal que utilizaron los insurgentes para iniciar el
ataque contra el Palacio de Invierno de San Petersburgo (Por entonces
Petrogrado).
Sigamos: tras el desastre en el
Atlántico Norte, la flota rusa fue bautizada por los periódicos de toda Europa
como "la flota del perro rabioso". La armada inglesa, la más potente
del mundo, pareció ansiosa de pedir explicaciones a sus colegas rusos. De
hecho, Rozhéstvenski se vio obligado a atracar en el puerto de Vigo, donde dejó
como chivos expiatorios a algunos oficiales que no contaban con su simpatía.
Lo sucedido en Dogger fue un
desastre para la maltrecha moral del convoy ruso. La mayoría de los puertos
donde procuraban abastecimiento les negaron ayuda, e Inglaterra les cerró el
paso por el Canal de Suez; para llegar a Asia, debían bordear toda África.
Por cierto, las chapuzas se
sucedieron. Cerca de la costa marroquí un barco se enredó con un cable
submarino. El capitán no se detuvo a pensar demasiado sobre la naturaleza o
función de tal cable, y ordenó cortarlo, sin más.
Tras destrozar el cable
telegráfico que unía África con el resto del mundo, todo un continente estuvo
incomunicado durante casi una semana.
Escaso de moral y de prismáticos,
Rozhéstvenski navegó siete meses; al poco de llegar a su destino, el 16 de
mayo, se le unió la denominada “tercera escuadra del pacífico”, una flota de
destartalados barcos de guerra al mando del contralmirante Nebogatov (el único
oficial que se había presentado voluntario para tan infausta tarea). Rozhéstvenski,
que despreciaba a Nebogatov, y que tras la odisea sufría de frecuentes crisis
nerviosas y migrañas, no quiso compartir los planes de ataque.
Finalmente, el 27 de mayo, la
flota rusa se enfrentó a la flota japonesa del almirante Tōgō Heihachirō, al
que se le conocía como el “Nelson de oriente”. Los rusos contaban con un total
de 35 buques, con 8 acorazados, 7 destructores y 9 cruceros.
A Rozhéstvenski le habían llegado
informes de que los japoneses atacarían desde el este pero, lo habrán adivinado,
los nipones aparecieron por el noroeste, aprovechando las mejores condiciones
de viento y mar. Rozhéstvenski intentó virar a una situación más ventajosa (lo
cual entrañaba un cierto riesgo, porque un fallo de diseño provocaba que a la Suvorov le entrase agua durante los
virajes cerrados), pero se enfrentaba a un enemigo invisible y, a la larga,
fatal: los moluscos.
Rozhéstvenski había navegado
durante más de 200 días por aguas cálidas, atravesando en dos ocasiones la
línea del ecuador. La obra viva de sus buques (la parte sumergida) estaba
infestada por todo tipo de limo, algas y moluscos. La velocidad de sus acorazados
apenas si llegaba a los 8 nudos.
Dos detalles más: los japoneses
habían optado por construir acorazados más pequeños y rápidos, pero equipados
con una artillería pesada de largo alcance. En definitiva, eran más rápidos y
golpeaban desde más lejos. Además, por primera vez las naves contaban con
comunicación por radio; pero mientras los japoneses contaban con equipos de
transmisión hechos en casa, modernos y eficaces, fruto de la modernización del
país, los rusos utilizaban tecnología alemana y francesa que fallaba a menudo.
Rozhéstvenski y su nave Suvorov fueron golpeados brutalmente. El
almirante resultó herido en el cráneo y quedó inconsciente. El destructor Buinyi primero, y el Bedovii más tarde, recogieron al
maltrecho Rozhéstvenski; pero finalmente no pudo evitar caer en manos niponas.
Lo trasladaron a un centro hospitalario en Japón para que se recuperara de las
heridas.
Por cierto; semanas más tarde, en
el sanatorio, recibió la visita de cortesía de su adversario, el almirante Tōgō
Heihachirō.
 La batalla duró menos de dos días
y acabó con el contralmirante Nebogatov rindiendo su espada a bordo del acorazado
Mikasa. Asistimos a un momento
histórico; por última vez un comandante en jefe rindió sus barcos en alta mar a
bordo del buque insignia enemigo tras una batalla. La guerra moderna no hará
posible que se vuelva a repetir un gesto similar.
La batalla duró menos de dos días
y acabó con el contralmirante Nebogatov rindiendo su espada a bordo del acorazado
Mikasa. Asistimos a un momento
histórico; por última vez un comandante en jefe rindió sus barcos en alta mar a
bordo del buque insignia enemigo tras una batalla. La guerra moderna no hará
posible que se vuelva a repetir un gesto similar.
El balance final es desolador:
los rusos perdieron 6 acorazados, 4 cruceros y 5 destructores. Los 2 acorazados
restantes fueron apresados. Sumaron más de 4.000 muertos y 6.000 prisioneros.
De la flota inicial de 35 buques sólo pudieron conservar 8. Los japoneses tan
sólo perdieron 3 destructores, con un saldo de 116 muertos y 538 heridos.
Nebogatov permaneció detenido
como prisionero de guerra por los japoneses. Cuando pudo volver a Rusia se
enfrentó al escarnio de haber sido degradado y despojado de sus títulos
nobiliarios. En un consejo de guerra celebrado en el invierno de 1906 se le
condenó a morir fusilado. La pena fue conmutada a 10 años de prisión por el zar,
de los que finalmente cumpliría tan solo 3 años.
Y, a todo esto, ¿qué sucedió con Rozhestvensky?
Recuperado de las heridas, tras la
firma del Tratado de Portsmouth que ponía punto y final al conflicto, volvió a
San Petersburgo a bordo del transiberiano. Insistió en cargar con las culpas de
lo acaecido, pero no se le dispensó el mismo trato que a Nebogatov, que estaba
enemistado con parte del gobierno ruso. Siempre supo Rozhestvensky descargar
las culpas en otros.
Falleció “el perro loco”, bajo
arresto y por causas naturales, en 1909. Sus restos reposan en un monasterio de San
Petersburgo. En paz.
Antonio Carrillo