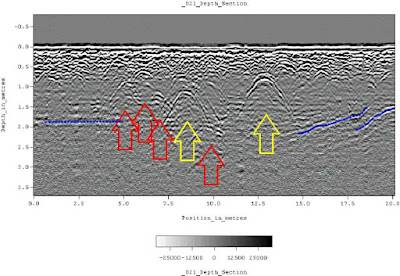Nos
fuimos a dormir francamente descorazonados. Pero al día siguiente me desperté
con una obsesión, el impulso de afrontar con una actitud desafiante y racional
los retos que Marte nos planteaba. Nuestra situación me recordaba a la de los
náufragos de la Isla Misteriosa, la maravillosa novela de Julio Verne que había
leído de joven. Como ellos, debíamos hacer uso de todo un bagaje de
conocimientos heredados en química, física, biología y el resto de ciencias
empíricas.
Podíamos
perder la batalla, era incluso probable que fuésemos finalmente derrotados;
pero era pronto para rendirnos.
Se
lo comunicamos a la Tierra: teníamos la intención de sobrevivir. Marte hispana
tenía futuro.
Desde
un principio advertimos que no contábamos con demasiada ayuda. El comité de
crisis en la Tierra estableció de inmediato la creación de varios subcomités
para cada uno de los problemas que nos acuciaban, compartimentados en
disciplinas científicas. Lo consideramos un error garrafal; ante un reto de tal
calibre se deben afrontar los problemas desde una perspectiva holística,
interdisciplinar. Físicos, químicos, geólogos, biólogos o médicos… todos deben
colaborar en un mismo empeño, aportando ideas en común. Pronto supimos que los
subjefes de comités se reunían periódicamente en reuniones improductivas, y se
acumulaban miles de folios de memorandos. Nadie quería asumir el riesgo de
tomar decisiones. La estulta burocracia se había impuesto, una vez más.
Para
entonces nosotros ya habíamos avanzado en la solución de nuestros problemas, asumiendo
los retos y sus consecuencias, buscando de entre los recursos que teníamos
disponibles, priorizando las necesidades y exprimiendo algo tan intangible como
intrínsecamente humano: la imaginación.
En
realidad, tampoco tuvimos tanto mérito; nos estábamos jugando la vida, y no hay
mayor aliciente.
La
primera decisión que adoptamos fue la de diseñar un entorno autosostenido que
nos mantuviese con vida durante algo más de un año. Con un suelo venenoso y la
permanente amenaza de la radiación solar y cósmica, la única opción viable era
la de procurarnos un refugio en la base del acantilado de 11 kilómetros de altura.
Perdíamos luz solar, pero ganábamos protección ante la radiación y un entorno
más contenido para asegurar una presión atmosférica adecuada.
Pero
no todo podía quedar dentro de la cueva.
Para
tener energía disponíamos de paneles solares activos en una Rocinante que
estaba en estado de reposo con sus motores iónicos apagados; pero los paneles
eran poco eficientes debido a la poca radiación solar. Además, sufrían el
inconveniente de una ventolera de arena fina casi constante, que los cubrían.
Pero
esta tesitura estaba prevista; uno de los módulos que nos habían precedido era
un artefacto, en verdad, impresionante. Le teníamos admiración y temor a partes
iguales.
Consistía
en un enorme cilindro suspendido sobre cuatro brazos articulados. Con la ayuda
de la grúa del Rover más potente lo alejamos 150 metros de la base y pusimos en
marcha su programación. Nos apartamos, expectantes. De su base surgió una rueda
dentada del mismo diámetro que la base, la cual adoptó paulatinamente la forma
de un cono y comenzó a girar. Los brazos articulados se flexionaron y el cono comenzó
a horadar el suelo. Unos potentes chorros de aire expulsaban la arena y piedras
alrededor mientras el cilindro se hundía lentamente bajo su propio peso. Nos
tuvimos que alejar. Cuando estuvo completamente bajo tierra, de su parte
superior surgió un pequeño monolito que asomaba a un metro y medio de altura.
En lo alto, una potente luz blanca oscilaba emitiendo un suave zumbido. Gracias
a ella, siempre pudimos encontrar el cilindro, incluso en medio de una
tormenta. En su base, un panel de instrumentos permitía la conexión totalmente
estanca de un cable fuertemente aislado de 30 centímetros de diámetro. En realidad era lo que denominamos un hilo de
Litz. Una vez conectado el cable y enchufado en su otro extremo al módulo de
supervivencia de la base, el cilindro comenzó las segunda fase de su
programación: dividió los átomos del uranio que encerraba en su interior.
Teníamos
un reactor de fisión nuclear que transformaba el calor en electricidad; unos 45
kW de potencia total.
Acercamos
el módulo de supervivencia a la cueva que nos serviría de hábitat. Antes,
habíamos introducido un robot excavador. Extendimos la pasarela posterior del
módulo hacia el interior del acantilado, un tubo metálico de tres metros de
diámetro que contaba con dos compartimentos estancos: uno para la presurización
del aire y otro para la limpieza con aire a presión para evitar que entrase arena.
Con la ayuda de una espuma expansiva de un poliuretano capaz de solidificarse a
bajísimas temperaturas y poca presión, reactiva ante una atmósfera de CO2,
rellenamos los huecos entre el tubo y la entrada a la cueva. Luego superpusimos
varias capas de Demron adhesivo, un material flexible y resistente a la
radiación. Al cabo de cuatro días teníamos un espacio de unos 120 metros
cuadrados en el interior del acantilado, presurizado y con atmósfera. La
pasarela frontal del módulo, con dos compartimentos estancos idénticos a los
anteriores, era nuestra puerta a la superficie de Marte. Tras una semana de
pruebas, pudimos anular los compartimentos de la pasarela interior; el entorno
era seguro. Sin embargo, y como medida de precaución, mantuvimos el
compartimento de presurización interno. En caso de accidente en el módulo de
supervivencia, la cueva permanecería aislada y a salvo.
Disponíamos
de equipos generadores de calor y luz de alta intensidad. Dispusimos nuestros
enseres y dividimos el espacio en zonas de descanso y trabajo. Teníamos algo parecido
a un hogar. Sólo faltaba sobrevivir durante 16 meses.
En
realidad todo se resumía en conseguir un ciclo cerrado biológico dentro de la
cueva, capaz de regenerar una atmósfera respirable, procurar agua y alimentos y
reciclar los residuos. Con tan pocos recursos debíamos ser muy eficientes, y
buscar ayuda en los materiales que Marte nos pudiese aportar.
Contábamos
con alimentos y agua para unos seis meses, los tanques de algas, las patatas y los
cereales. Pero el agua de la superficie de Marte no era potable y, además,
estábamos generando oxígeno por electrolisis esquilmando un agua que
necesitábamos para beber o regar. Tampoco teníamos un suelo fértil. Un pésimo
panorama.
¿Qué
podíamos hacer?
La
idea se me ocurrió paseando por la cueva, tocando las paredes de roca. Antes de
generar falsas expectativas en los demás excavé una muestra de la pared y
sometí las rocas a un análisis espectroscópico en los laboratorios del módulo
de supervivencia. ¿Qué buscaba? Primero, nitratos. Después, zeolitas. También
jarosita. Y, si estos minerales se encontraban en las muestras que analizaba,
quería calentar las muestras con microondas y comprobar las características del
agua que pudiesen contener.
¿En
qué estaba pensando? Vayamos por partes. Marte tuvo un pasado muy distinto a su
árido presente, con agua líquida o en forma de hielo en su superficie y
actividad volcánica en su interior. La mayor parte del agua desapareció, hace miles de millones de años, absorbida por
la roca porosa de origen volcánico.
Yo
sabía que el rover Curiosity había detectado la presencia de nitratos
(nitrógeno) en el suelo de Marte. El nitrato, en forma de óxido nítrico o
monóxido de nitrógeno, requiere la presencia en algún momento del oxígeno.
Posiblemente de agua. Pero lo importante es que el nitrógeno, incluso más que
el oxígeno, es un elemento indispensable si se quiere iniciar una ciclo de vida
similar al de la Tierra.
Porque
las plantas, la base de la cadena de la vida basada en el carbono, se alimentan
de nitrógeno.
Si
queremos aire necesitamos plantas, cianobacterias o algas que transformen el
dióxido de carbono en oxígeno, pero si no aportamos nitrógeno (amonio o
nitrato) a las plantas, no crecen. Y poca gente lo sabe: aunque casi el 80% del
aire que respiramos es nitrógeno, extraer el nitrógeno de la atmósfera no resulta
fácil. Se precisa de bastante energía para hacerlo. Y el nitrógeno no lo captan
las plantas del aire; tienen que absorberlo por las raíces. Por eso compramos
abono sólido en los viveros. Y no es precisamente barato.
Aquí
llegamos a un tema interesante: en el capítulo anterior nos centramos en las
heces como la materia prima fundamental para crear abono. Sin embargo las
personas tenemos una sustancia de desecho mucho más interesante: la orina. La
urea es un compuesto nitrogenado (rico en nitrógeno). Este nitrógeno procede de
la degradación en el hígado de las proteínas de los aminoácidos que se
encuentran en los alimentos. En la orina también encontramos fósforo, magnesio
o potasio. Lo único que también contiene y que puede resultar perjudicial para
las plantas es el sodio.
En
definitiva, las rocas de la pared de la cueva, machacadas hasta formar arena,
ricas en nitratos y con un aporte de orina, pueden acabar siendo un suelo
fértil. Pero ¿Y la contaminación por óxido de hierro o radiación que habíamos
detectado en el exterior? ¿Podía existir en las rocas de Marte algún mineral
que sirviese de filtro para eliminar las impurezas?
Entonces
recordé que la Mars Reconnaissance Orbiter encontró en el suelo de Marte indicios
de vetustas erupciones bajo glaciares en forma de arcillas, sulfatos y – mucho
más interesante – zeolitas.
La
presencia de zeolitas en Marte es una noticia que pasó desapercibida, pero que
tiene una enorme importancia.
La
zeolita es, créanme, un mineral fascinante. Son estructuras formadas por
cristales tetraedros aluminosilicatos (compuestos de silicatos y aluminatos)
que, al deshidratarse, forman una estructura casi imposible, llena de poros tan
pequeños como apenas 3 angstroms. Es un maravilloso tamiz molecular en cuyo
interior se produce un intercambio iónico. En definitiva, al pasar por la
microporosidad de la zeolita las moléculas más grandes quedan retenidas.
Además, el intercambio de iones favorece el que se retengan sustancias como los
metales pesados.
La
zeolita, para entendernos, se utiliza para mantener limpia el agua de los acuarios.
Es un milagro de la geología.
Si
lo recuerdan, comentamos que el agua pesada – con deuterio – tenía una mayor
densidad que el agua normal. Si durante miles de años el agua se ha filtrado
por 11 kilómetros de suelo rico en zeolita, el líquido que encontremos en las
paredes, en lo más profundo del barranco, tendría que ser mucho más ligero. Al
menos eso esperaba.
En
efecto; el espectrómetro de los gases, tras calentar las rocas, daba una
proporción de tan solo un 15% de agua pesada, El suelo de las paredes de la
cueva nos proporcionaba un agua potable, filtrada y limpia. Y sin rastro alguno
de contaminación radioactiva.
La
ausencia total de radiación no se explica solo por la capa de piedra que nos
protegía de la intemperie. Otro Rover, el Opportunity, había encontrado
numerosas muestras de un mineral de origen hidrotermal (de nuevo el pasado de
Marte nos regalaba un mineral fruto de un pasado tempestuoso en el que se
encontraron los hielos y los ardores volcánicos). Me refiero a la jarosita, un
sulfato de hierro hidratado y potasio, que posee una cualidad única y
fascinante: absorbe la radiación ultravioleta. De hecho, es uno de los
aislantes radioactivos más eficaces que se conocen.
Gracias
a los nitratos, la zeolita y la jarosita, encontramos un suelo viable en las
rocas desmenuzadas de las paredes de la cueva
Animados,
comenzamos a producir suelo fértil, y a plantar patatas y distintos tipos de
cereales. El robot excavaba sin descanso, aumentando el espacio disponible.
Como
no queríamos malgastar el agua produciendo oxígeno, decidimos extraer el gas
del dióxido de carbono, tan abundante en Marte (Un 96%). Cerca de la entrada a
la cueva instalamos un depósito hermético recubierto por fibra aislante, que
primero introducía el dióxido de carbono, luego lo comprimía y finalmente lo
sometía a electrolisis a una temperatura de 800 grados. Como resultado,
teníamos una producción constante y abundante de oxígeno.
Para
ser justos, la idea no era nuestra; la NASA había trabajado en este sistema
llamado MOXIE (Mars Oxigen In situ Experiment).
A
continuación nos pusimos a pensar en cómo producir más agua. El agua que
extraíamos calentando con microondas las paredes de la cueva no era suficiente.
Necesitábamos más para criar las algas, el riego y nuestras necesidades.
La
primera idea era producir agua uniendo los átomos de hidrógeno y oxígeno por
medio de una fuerte descarga energética que quemase el hidrógeno a 2.000 grados.
Pero no nos apetecía tener una bomba inestable e inflamable cerca.
Necesitábamos otra solución.
Había
una posible alternativa: en un depósito recubierto de níquel (el catalizador)
se produce una reacción del hidrógeno con el dióxido de carbono a altas
temperaturas. Se lo conoce como proceso sabatier: la mezcla de CO2 y 4H2 produce
CH4 (metano) y 2H2O (dos moléculas de agua). Además, si introducimos en el depósito a nuestras amigas las zeolitas, que
absorben las moléculas de agua (no las de metano), separamos ambos compuestos.
Pero
nos enfrentamos a tres inconvenientes: no teníamos demasiado níquel, el agua
que conseguimos con este sistema es demasiado pura, sin rastro de los
oligoelementos necesarios para el organismo y las plantas. Y, además,
necesitamos hidrógeno puro, que podríamos extraer por electrolisis del agua
pero… ¿vamos a destruir moléculas de
agua para crear moléculas de agua?
Volvíamos
a tener un problema en apariencia irresoluble. Pensamos sobre ello largo
tiempo; lo llamamos el problema Telemark.
Telemark
es una población noruega; y lo que sucedió allí posiblemente cambió el curso de
la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de los 40 los americanos y
los nazis estaban inmersos en una carrera por ser los primeros en conseguir una
bomba atómica. El arma definitiva. Los aliados siempre llevaron ventaja;
contaban con las mejores mentes (la mayoría europeas). Pero, además, los nazis
sufrieron un revés definitivo en Telemark. En esa ciudad noruega se encontraba
la planta en la que los alemanes producían agua pesada, imprescindible para
conseguir una bomba atómica. La resistencia noruega saboteó las instalaciones
de Telemark y, desprovistos de agua pesada, la bomba atómica fue una utopía
para los nazis. Tenían la guerra perdida.
Nosotros
también teníamos el reto de acabar con el agua pesada. Los mayores depósitos de
agua los habíamos encontrado en el exterior, pero ¿cómo separar el agua común
del agua pesada?
Pensamos
en el conocido como método de Geib-Spevack o del sulfuro, un sistema de intercambio
isotópico que produce agua pesada. Pero no sabíamos cómo revertir el proceso.
Los enlaces entre el deuterio y el hidrógeno son más fuertes que los del agua
común ¿Cómo separarlos?
Recordamos
unos experimentos realizados en la universidad de Manchester en el 2014 con
finísimas láminas de grafeno. Resulta que el grafeno deja pasar la molécula de
hidrógeno normal, sin un neutrón en su núcleo, pero retiene a la molécula de
deuterio. El grafeno es un material extraño, con características muy peculiares;
gracias al fortísimo agarre de las moléculas de carbono se pueden fabricar
láminas de sólo una molécula de espesor. Son tan finas que se considera que
sólo tienen dos dimensiones.
Debido
a su enorme densidad, el grafeno no permite el paso ni tan siquiera de las
moléculas de helio; pero sí permite el paso del agua, si bien lo hace con unas
cualidades similares a la de la ósmosis inversa. Una lámina de grafeno presenta
unas barreras energéticas cuando recibe una pequeña estimulación eléctrica
(que, en el caso del grafeno, podría activarse con la simple exposición a la
luz). El hidrógeno normal puede sortear estas barreras, pero el deuterio queda
atrapado. Y no sólo el deuterio; también los minerales pesados y – lo que nos
interesa especialmente – la sal.
En
definitiva, dispusimos láminas de grafeno y las utilizamos como un tamiz frente
a grandes cantidades de vapor de agua que extraíamos de la superficie de Marte.
El resultado final del experimento: litros y litros de agua potable.
Nuestra
pesadilla había acabado.
El robot
excavador nos había proporcionado no sólo tierra fértil, sino bastantes metros
cuadrados de superficie para instalar piscinas de agua repletas de algas. Bajo
los focos de luz de alta intensidad y con una temperatura adecuada, las algas
proliferaban y generaban una gran cantidad de oxígeno. Tuvimos que almacenar el
oxígeno sobrante en tanques de almacenamiento externo, para evitar una
saturación de la atmósfera de la cueva. Debíamos evitar el llamado efecto de
Paul Bert (intoxicación por exceso de oxígeno).
Nuestra
dieta se hizo más variada con las reservas de alimento, los cereales (que
procesábamos como pan o pastas) y las algas.
Lo
habíamos logrado. Íbamos a sobrevivir.
Nos
tomamos una semana de relativo descanso. Mejoramos la entrada de datos a la caverna
estableciendo una conexión más potente entre el módulo de supervivencia y la
centralita de telecomunicaciones de la Rocinante. En una semana
estábamos disfrutando de las retransmisiones del mundial de fútbol con un
retardo – por entonces – de 15 minutos. Utilizamos la impresora 3D para recrear
estructuras no sólo funcionales, sino también recreativas. Teníamos un futbolín
ensamblado con piezas de la impresora.
Tan
solo resultaba molesto el sonido constante de la excavadora. Nos llegaba amortiguado,
porque el robot disponía de una gruesa pantalla neumática circular de seis
metros de diámetro que aislaba la zona de excavación del entorno, para evitar
la emanación de polvo y preservar en todo momento los niveles de presión ante
el imprevisto de una pequeña oquedad. De todos modos, el robot disponía, entre
otros instrumentos, de un georradar que controlaba constantemente la densidad
de la zona en la que se trabajaba.
Y
fue este radar el que, al cabo de dos meses, de repente, sin previo aviso,
detuvo la excavación.
Fue
una sensación extraña; nos habíamos habituado de tal manera al sonido de la
excavadora que el repentino silencio pesaba como una losa. Nos miramos todos
aturdidos, sin saber muy bien lo que sucedía. Cuando caímos en la cuenta, nos
dirigimos hacia el panel de comunicación del robot, expectantes.
El
georradar nos mostraba la imagen de una cavidad enorme, apenas a 20 centímetros
del lugar en el que nos encontrábamos. El georradar no era capaz de distinguir
sus límites, lo que suponía que la gruta medía kilómetros en todas direcciones.
Era una oquedad tan enorme que no encontramos una justificación geológica a su existencia.
A tal profundidad no deberíamos encontrar un vacío tan inmenso. Era como si una
pequeña parte de Marte, bajo su superficie, estuviese hueca.
El
pequeño laboratorio de análisis del robot nos permitía hacer un taladro de
apenas 1 milímetro de diámetro para estudiar las condiciones del hábitat nuevo.
Aseguramos la protección de la pantalla neumática para aislarnos de todo lo que
se pudiese encontrar. También para no contaminarlo con nuestra presencia. El
robot, ya fijo a la pared, era nuestra ventana – y nuestra salvaguardia - a un
universo desconocido.
Hecho
el taladro, le pedimos al robot que analizase las muestras a través del
cromatógrafo de gases. Era asombroso: la concentración de nitrógeno era muy
superior a lo esperado y el oxígeno llegaba a concentraciones del 12%. El CO2
no pasaba de un 1,7%. Pero lo más extraño eran las trazas de metano.
¿Un
indicador de actividad biológica bajo el suelo de Marte?
La
temperatura era de 5 grados positivos, y la densidad del aire de 0,70 bar. Le
pedimos al espectro que analizara de nuevo la composición de gases por si
descubríamos algo nuevo y, sorprendentemente, sólo mostró la presencia de hidrógeno.
Repetimos
el experimento; no se detectaba nada.
El
analizador debía estar averiado. Una nueva prueba nos dio positivo al 100% de
nuevo en hidrógeno.
Le
pedimos al ordenador que realizara una analítica en busca de errores. Todo
parecía estar bien. Pero un nuevo análisis mostraba un 100% de otro elemento,
el helio.
Sucesivos
análisis dieron positivo en litio, boro, oxígeno, aluminio, escandio, selenio y
cesio. Luego, comenzó de nuevo la serie: hidrógeno, hidrógeno, helio, litio,
boro, oxígeno, aluminio, escandio, selenio y cesio. Y vuelta a empezar, una y otra vez. Siempre
los mismos elementos en una misma serie.
Era
un mensaje.
Lo
que había tras esa pared estaba vivo, era inteligente y se había percatado de
nuestra presencia. Tenía la capacidad de dominar los elementos hasta el punto
de provocar emanaciones puras, pero ¿por qué esos elementos y no otros? ¿Por
qué precísamente en ese orden?
Fue Carlos
el que se dio cuenta. De repente estaba blanco, y le bastó con pronunciar un
nombre: Fibonacci.
Todos
lo entendimos: 1, 1, 2,3,5,8,13,21,34,55.
El
número phi.
El
número áureo.
Y
fue entonces que entendimos..
AVISO IMPORTANTE
Siguiendo directrices de la Organización
Internacional de Seguridad de Naciones
Unidas, y del Departamento de Secretos Oficiales de la Comisión Permanente, así
como del Comisariado de Seguridad de la Unión Europea, nos vemos obligados a censurar
la publicación de este artículo a partir de este punto. Advertimos al autor que
no puede publicar nada relacionado con el expediente 1/001/ALE bajo ningún
concepto.
Antonio Carrillo